Cher Antoine:
Consciente de que te escribo cuando ya no puedes leerme, siento que encontré el hilo de pistas que dejaste antes de marcharte y, en consecuencia, debo responder a tu llamado. Me siento responsable de ello. Y es que fui yo, Antoine, quien hace unos años llegué casualmente al paisaje más bello y más triste del mundo y lo reconocí. Lo habías descrito exactamente como es. También bebí del pozo oculto del desierto, comprendí la belleza del sonido de su roldana, fui domesticado por un zorro y amanecí frente a la boa gigante que se había tragado a un elefante. La vida me puso sobre tus pasos o, mejor dicho, tras tu vuelo. Esta es tu historia. Y es la mía.
No fue intencionado, más bien una suerte de casualidad que ni podía imaginar cuando, siendo un niño, en el colegio, tuve que memorizar cada pasaje de la narración del Principito, porque en una representación de teatro me asignaron tu personaje. Y sobre las tablas tuve que conversar con el niño rubio del desierto -interpretado por mi hermana pequeña- que jamás contestaba a mis preguntas, pero que tampoco renunciaba a una respuesta, cuando era él quien formulaba la pregunta. Supongo que algo debió quedar prendido, Antoine, enlazado entre ambos, para que hoy me encuentre escribiéndote esta carta, respondiendo a tu petición, cuando se van a cumplir 75 años de tu desaparición. Y cuando, en estos días, te he vuelto a releer y me he vuelto a emocionar contigo mientras caminabas sobre la arena del desierto cargando al Principito dormido.
Muchos años después de aquella representación de teatro infantil, atravesábamos el desierto del Sahara cuando nuestro vehículo se calentó y decidimos parar definitivamente y dejarlo reposar toda la noche, con el fin de que enfriara. Nuestro guía montó, como cada tarde, una haima para dormir. Sin embargo, yo prefería sentir sobre el rostro la sensación nítida de la grandeza del desierto y dormía tendido sobre la arena, mirando el maravilloso e inmenso cielo. Y fue en esa noche, la de nuestra leve avería, en el momento inmediatamente antes de quedar dormido, cuando fui consciente de que había llegado al paisaje más bello y más triste del mundo. El lugar donde llegó a la Tierra el Principito y desde el que un día partió, quizás aprovechando una migración de pájaros silvestres. Entonces, me levanté y caminé despacio, sintiendo en cada corto paso la frialdad de la arena en mis pies descalzos. Caminé hasta situarme en soledad bajo la estrella.
 |
| Sahara. Mauritania. Marzo de 2006. Fotografía de Héctor Garrido |
 |
| Antoine Saint-Exupery. Le Petit Prince, 1943 |
Desperté con las primeras luces del amanecer, justo antes de que el sol despuntara. Aún hoy no he conseguido saber si soñé o viví el resto de la noche. Sí, el lugar era aquel. Tú sabes a qué me refiero.
Por la mañana, con el coche de nuevo en marcha y tras desayunar algo en torno a un pequeño fuego en la arena, avanzamos unos kilómetros y, para mi sorpresa, allí, en medio del desierto, a mil millas de toda tierra habitada, encontramos el pozo. No era un pozo, porque, eso lo convertiría en un pozo vulgar, similar a otros cinco mil pozos. Era el pozo. Tu pozo. El pozo del Principito. Y, entonces, vinieron a mi las palabras memorizadas en la preparación de aquel lejano teatro infantil:
-Las estrellas son bellas, por una flor que no se ve…
Respondí “seguramente” y, sin hablar, miré los pliegues de la arena bajo la luna.
-El desierto es bello- agregó.
Es verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena. No se ve nada. No se oye nada. Y sin embargo, algo resplandece en el silencio…
-Lo que embellece al desierto -dijo el Principito- es que esconde un pozo en cualquier parte.
Y recordé que, caminando toda la noche con el Principito en brazos descubriste el pozo al nacer el día. Habías descrito el pozo:
El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Éste se parecía a un pozo de aldea. Pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar.
|
Tuve sed de esa agua. Comprendí que era un agua única, nacida de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana y del esfuerzo de mis brazos. Y bebí. Me alimenté de ella. O creí hacerlo, querido Antoine, porque la arena del desierto lo había cubierto. Pero aún allí estaban los palos que un día sujetaron la roldana.
 |
|
|
En los días previos habíamos recorrido aquel desierto hermoso, aquellos paisajes que, desde hacía mucho habían habitado en mi imaginario íntimo. Aquellos paisajes que ahora eran reales. Caminé sobre la arena y sobre las rocas. Me cubría del sol con un turbante oscuro que me había regalado un amigo touareg en Nouadibou, antes de adentrarnos definitivamente en el Sáhara. Y el viento hacía volar el extremo de mi turbante y su vaivén también me refrescaba. En esta ocasión buscábamos una población relicta de cocodrilos que había quedado aislada en pequeños oasis.
 |
| Héctor Garrido en el Sahara. Mauritania. Marzo de 2006. Fotografía de José María Pérez de Ayala |
| Antoine Saint-Exupery. Le Petit Prince, 1943 |
Unos años después de recorrer el Sahara en todas sus direcciones, me encontraba al otro lado del Atlántico, en una playa remota de esa Patagonia inmensa, que tantas veces habías volado llevando y trayendo el correo para Aéropostale. Jugaba con la arena y las piedras de la orilla mientras miraba la silueta poderosa de una gran isla que había en la bahía frente a mi. Se trata del “Islote Notable”, según la denominación que mantuvo hasta la década de 1950, conociéndose ahora como la “Isla de los Pájaros”. Comprendí en aquel preciso instante que nos volvíamos a encontrar de nuevo, Antoine, a miles de kilómetros de distancia. La isla, su silueta, era una inmensa boa que se había tragado a un elefante. Exactamente tu dibujo número 1.
 |
| La Isla Notable, Península Valdés, Patagonia, Argentina. Fotografía de Héctor Garrido |
 |
|
|
Se que en alguno de aquellos vuelos patagónicos debiste tomar tierra en alguna playa, donde, recogiste un cachorro de león marino que voló luego contigo en la cabina de tu avión hasta Buenos Aires. Quiero imaginar que la playa pudo ser esta. Puedo imaginar los dibujos en tu cuaderno y cómo la silueta del Islote Notable se transformó en boa y en elefante. Para mi sorpresa, no fui yo el único convencido. Al regresar aquella noche al lugar donde vivíamos en Puerto Pirámides, todos los habitantes de Península Valdés allí reunidos estaban, desde mucho antes que yo, convencidos de que aquella isla era, sin duda, tu boa devoradora de elefantes.
Después he sabido que en la bañera de tu apartamento del sexto piso de la Galería Güemes, en la calle Florida de Buenos Aires intentaste criar al cachorro de lobo marino, bajo las protestas de la comunidad de vecinos, debido al mal olor. También yo crié un zorro en un apartamento de una ciudad andaluza. Y sí, también el olor era insoportable para todo el vecindario.
Años después de haber criado a aquel zorro y haberlo enseñado a cazar y a vivir en libertad, fui domesticado por un zorro. Fue en los años que viví en el Parque Nacional de Doñana y, en realidad, era una zorra, que se llamó Linda. Llegó a mis manos, como tantos animales que en aquel tiempo tuve que salvar, como único superviviente de una cacería. Con los ojos aún por abrir y ávida de chupar del biberón que le ofrecía. Vivió conmigo en aquella casa remota, en el corazón de Doñana hasta convertirse en una bella adulta, de mirada chispeante y de profunda inteligencia. Me regaló sus secretos, que he convertido en una enseñanza en la vida. Han pasado desde entonces quince años y ella acabó también libre. La última vez que la vi, de lejos, al fondo de un camino, un cachorrito hermoso la seguía. Sin duda fui yo el domesticado. Aún la añoro.
 |
| Zorrita «Linda», al poco de llegar a mi casa, en torno a 2001. Fotografía de Héctor Garrido
|
En aquellos maravillosos años en Doñana enseñé a mis hijos a domesticar y ser domesticados por los zorros. Las instrucciones que dejaste escritas en el libro del Principito son infalibles y en varias ocasiones pudimos ponerlas en práctica. Primero fue un enorme macho viejo al que llamamos “Señor Zorro”. Curiosamente veinte años después, el último que nos domesticó, antes de partir de Doñana, también se llamó “Señor Zorro”. Pero animados por lo hermoso de mantener una relación con un animal salvaje, mis hijos fueron probando con otros animales. Y llegamos a tener hasta una familia de jabalíes que nos visitaban cada atardecer, como si de una verdadera cita social se tratara.
 |
| Iván con Linda en Martinazo. Fotografía de Héctor Garrido |
 |
| Leo y Noé con la familia de jabalíes en la puerta de nuestra casa. En 2016. Fotografía de Héctor Garrido |
¿Y la rosa? Hoy entiendo que en tu vida, como en la mía, debió existir una rosa maravillosa que marcó tu destino. Por mi parte, decidí no luchar y me dejé domesticar por ella. Y creo que finalmente nos domesticamos al uno para el otro. Yo a la rosa y la rosa a mi. Mientras escribo esto, ella lee a Cortázar en el sofá de nuestra casa en La Habana.
Y te escribo porque entiendo que, igual que le ocurrió al Pequeño Príncipe, debiste aprovechar el paso de una migración de pájaros silvestres. Porque, como anteriormente te ocurrió con él, desapareciste sin dejar rastro y nunca encontraron tu cuerpo, tu corteza, después de que un día despegaras, por última vez con tu avión desde Córcega. Aquella vez, en el Sáhara, al bajar del acantilado, un enorme grupo de palomas bravías pasaron frente a mi armando mucho alboroto para perderse sobre el horizonte. ¿Quizá ibas con ellas?
 |
| Sahara. Mauritania. Marzo de 2006. Fotografía de Héctor Garrido |
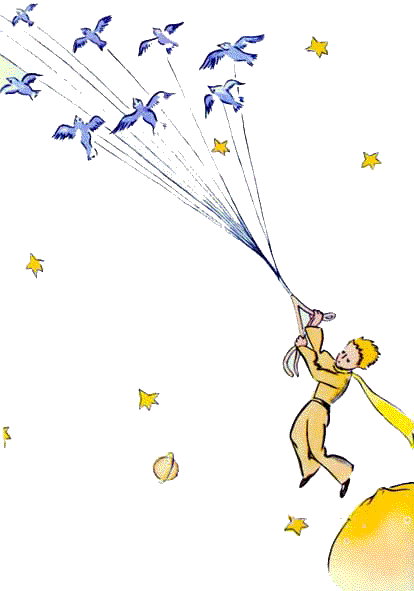 |
| Antoine Saint-Exupery. Le Petit Prince, 1943 |
Y, entonces, ¿por qué te escribo ahora, Antoine? Llevo años queriendo escribirte todo esto. Simplemente entendí tu mensaje y ahora respondo a tu llamado. Tú sabes a qué me refiero.
Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde el principito apareció sobre la Tierra, desapareciendo luego. Mirad atentamente este paisaje para que sepáis reconocerlo, si viajáis algún día por el África, en el desierto. Si por casualidad llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis; esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a vuestras preguntas, adivinaréis enseguida quién es. ¡Sed amables entonces! No me dejéis tan triste. Escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto…
La Habana, Cuba, 24 de diciembre de 2018.
Chiqui (el nombre con que me gusta firmar y con el que me conocían de niño)
Héctor Garrido (el nombre con el que me reconocen las personas mayores)
…
 |
| Héctor Garrido en el Sahara. Mauritania. Marzo de 2006. Fotografía de José María Pérez de Ayala |
 |
| El paisaje más bello y más triste del mundo. Sahara. Mauritania. 2006. Fotografía de Héctor Garrido |
 |
| Héctor Garrido en el Sahara. Mauritania. Marzo de 2006. Fotografía de José María Pérez de Ayala |
 |
| El paisaje más bello y más triste del mundo. Sahara. Mauritania. 2006. Fotografía de Héctor Garrido |



Lo leí con la misma pasión con la que leía un día El Principito. Sus letras me extrapolaron a ese desierto del Sahara, con tanta inmensidad y tanta belleza.
Digno de leer dos y tres veces. Gracias Garrido